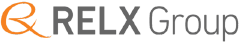NEFROLOGÍA
Destacan las ventajas del trasplante renal de donante vivo
JANO.es y agencias · 30 octubre 2007
Expertos reunidos en Barcelona indican que el procedimiento entraña "pocos riesgos" para el donante, tanto en mortalidad como en morbilidad perioperatorias
La convivencia entre dos personas “grandes” deviene irrespirable y conflictiva. El hombre (o la mujer) de genio no suele admitir la proximidad de otra persona que oscurezca su genialidad; más bien anhelará el complemento de alguien que, por su actitud sumisa o abnegada, aguante sus manías e introduzca un poco de equilibrio en su existencia. Pero quizá también esta capacidad para amoldarse al genio constituya, a la postre, una recóndita grandeza, una forma heroica de sacrificio que merezca aún más nuestra admiración que la mera genialidad. Un ejemplo de esta grandeza secreta y resignada lo aporta Jeanne Rucar (1908-1994), la que fuera durante medio siglo la mujer de Luis Buñuel. Jeanne Rucar desempeñó sin rechistar el papel pasivo que Buñuel le adjudicó, acatando sus tiranías y obsesiones, sus celos desaforados y su machismo cejijunto, como si íntimamente supiera que, sin la paz y el orden que ella aportaba al matrimonio, Buñuel jamás habría podido entregarse al desorden de sus fantasmas interiores, a esa turbamulta de fecundas heterodoxias que hicieron de su cine un monumento irrepetible.
Jeanne Rucar había demostrado en su juventud aptitudes para la música, la escultura y el deporte, llegando incluso a obte-ner una medalla de bronce en las Olimpiadas de 1924. Cuando Buñuel la conoció, hacia la primavera de 1926, en el estudio parisino del pintor Joaquín Peinado, la tomó por una prostituta. Jeanne Rucar había llegado con dos amigas; puesto que no las acompañaba ningún rodrigón o carabina, el abrupto muchacho de Calanda, habituado a mantener encuentros sórdidos y apresurados con las putas más tiradas de Madrid, le susurró al pintor Peinado: “Joaquín, tengo unas pastillas que, disueltas en el vino, excitan a las mujeres. Vamos a dárselas”. Para su vergüenza o estupor, Peinado reconvino a Buñuel, advirtiéndole que aquellas jóvenes eran respetables y de buena familia. El bochorno que agarrotó a Buñuel no tardó en transformarse en un enamoramiento tozudo e indeclinable; durante ocho años, aquel joven subversivo y transgresor cortejó a Jeanne Rucar sin atreverse a profanar su castidad, adorando en silencio su belleza menuda y resuelta.
Una vez consumado el matrimonio, Buñuel comenzó a ejercer labores de Pigmalión represor sobre Jeanne. Primero la obligó a desprenderse de su piano; luego, con paciencia cruel y pertinaz, logró apartarla de sus parientes y amigas, hasta conseguir que no recibiera visitas en casa. Fue el propio Buñuel quien le recomendó que se dedicara a labores de costura y cocina; así las largas temporadas de soledad en que él se hallaba fuera de casa, rodando películas, se le harían más llevaderas. Buñuel, que practicaba una tacañería patológica, se revelaba inusitadamente pródigo cuando tenía que comprar a su esposa mandiles y baterías de cocina. El surrealista que abominaba de los putrefactos códigos burgueses no tuvo empacho en prohibir a Jeanne que volviese a practicar la gimnasia: “No es decente, Jeanne —le dijo, atajando sus insistentes súplicas—. Se te verían las piernas. Me desagrada que mi mujer se exhiba por ahí”. El fetichista que veneraba la blancura mórbida de unos muslos femeninos, el cineasta de sexualidad alambicada y prohibida, se escandalizaba de que su mujer mostrase el tobillo.
A Buñuel, sin intención hiperbólica, Jeanne lo llamaba familiarmente “mi moro”: en cierta ocasión, Buñuel consintió en que su esposa fuese a casa de unos amigos íntimos, el matrimonio Pittaluga. Cuando Buñuel supo que Gustavo Pittaluga había conversado a solas con Jeanne durante unos minutos, se dejó arrastrar por el furor de los celos y telefoneó a su amigo, amenazándolo con descerrajarle un par de tiros. Estrechó el cerco de vigilancia sobre Jeanne, prohibiéndole ir al cine. Cuando, por las tardes, la requería para que cumpliese el débito conyugal, Buñuel colgaba de la puerta un suéter, para evitar espionajes por el ojo de la cerradura. En cierta ocasión en que Jeanne se atrevió a formular una opinión política ante Louis Aragon, Buñuel le soltó una bronca torrencial que la dejó compungida y atribulada durante meses.
Un día, aquel gran hombre habitado de íntimas mezquindades murió, dejando una viuda desconsolada que nunca cesó de rememorarlo, pues lo había amado hasta la extenuación. Algún tiempo después, ordenando unos cajones, Jeanne se tropezó con una escueta carta de Luis Buñuel, donde acertó a leer, entre la caligrafía cerril y temblorosa: “Jeanne, has sido la mujer de mi vida”.
 Medicina y humanidades
Medicina y humanidades