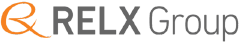POLÍTICA SANITARIA
El Senado recomienda estudiar las patologías que más afectan a las mujeres
JANO.es y agencias · 17 diciembre 2007
Aprobado un documento dirigido a acabar con la desigualdad de género en el ámbito de la salud
No eran una familia feliz. Sus padres fueron expulsados del Paraíso, que recordarían siempre con una angustia sin nombre, Eva con su culpa nombrada, sus ansias de conocer, su maldición a cuestas de por vida. Adán, callado, maldiciéndose por su debilidad, aún sin reconocerla, y por su cobardía: No fui yo, fue esa mujer que me diste. Él vivía bien sin conciencia, sin certeza de su desnudez. Miraba a Eva y se le agriaba el carácter. Nunca le habían resultado sencillas las relaciones con las mujeres: Lilith, su primera esposa, lo manejaba, lo agotaba en la cama, cuestionaba su poder. Eva le había acarreado la desgracia.
Abel, un buen hijo, piadoso, eligió el pastoreo. Durante semanas caminaría por los campos, con los rebaños, con queso y pan como comida y la mente serena. Caín, otro hijo bueno, se hizo agricultor. Cultivaría la tierra cerca de sus padres, trigo, y legumbres, y viñas, y algún olivo. Por las noches encendería un fuego en la casa, cenaría con su mujer y sus hijos y remendaría cestos. Quizás ya de entonces se gestó la envidia. Eva, cada vez mayor, con sus menciones constantes al hijo que faltaba, el que dormía a cielo raso y se enfrentaba a los leones y las alimañas mientras se sentaba a la mesa de Caín y comía sus lentejas.
Abel regresaba de cada viaje con aventuras nuevas, con corderos gruesos y con ganas de charla, de convidar a quien fuera. Le iban bien las cosas, deseaba mostrarlo, se reía sin maldad de las manos gastadas de su hermano. Con Caín nada resultaba nuevo: conocían sus chistes, sus defectos diarios, su avaricia, en ocasiones, su rabia secreta cuando no llovía o se secaban los brotes. Abel se sentaba a la puerta de su tienda y miraba con satisfacción lo que le rodeaba. Caín, con su casa estable, sus graneros mediados, no encontraba tiempo para sentarse.
Luego ocurrió lo que todos saben: también Dios nombró al ausente, al que veía cómo los corderos nacían y morían, y los mataba ante al altar, su hijo predilecto. A Caín, con su pacífica ofrenda de flores y frutos, lo miró sin amor. Las ovejas dependían menos de Dios que los campos. Llegó el asesinato, la ocultación, la vergüenza, la comprensión súbita de lo que el pecado de sus padres debió de haber significado para ellos, la pérdida de su propio paraíso de trigo, miel y uvas. Y, sobre todo, el miedo a morir, a que alguien, recién descubierto el placer de matar, se ensañara con él. Dios le concedió su marca y unos cuantos hijos: Enoc, que tuvo a Irad, que engendró a Mehujael, que engendró a Metusael, que engendró a Lamec. Formarían una familia de pastores, de músicos, de herreros.
En la casa de Adán y Eva se enquistó el silencio: el hijo que viajaba tras las ovejas no regresaría jamás. El otro, que nunca se había alejado de sus tierras, las había abandonado, y tenía hijos y nietos lejos, a los que no verían y que no les honrarían. También aquello, pensaba Adán, era culpa de su mujer: los había mimado, mostró demasiado sus emociones. Impulsiva, caprichosa, mala mujer. Eva, a veces, soñaba con el dolor de los dos partos con los que Dios la había castigado. Sus dos hijos estaban lejos. Como muertos.
Set, el que les nació luego, era aún demasiado pequeño. Por supuesto, se convertiría en pastor. Como sus hijos, y los hijos de sus hijos.
A veces, en las reuniones familiares, se hacía un silencio. Set intentaba las risas, los chistes, una manera banal de alejar la tristeza. El rostro de Eva cambiaba y preguntaba: ¿Cómo estará? Adán se enfurecía. ¿Cómo estará quién? ¿No te basta con lo que tenemos? Eva se quedaba inmóvil y luego asentía. Con la cabeza. Set se sentía invisible, testigo de una vida que pasaba ante sus ojos y que no era la suya, que había ocurrido mucho antes de que él naciera. Había crecido entre fantasmas y leyendas que le hablaban del Edén perdido, de una manzana, de un ángel con espada de fuego, de dos hermanos altos, fuertes y malditos por la suerte. Deseaba pasar desapercibido y vivir sin mal.
Y Eva, para su pesar, reconocía que amaba más a Caín desde que no lo veía, desde que se había alejado, desde que, como ella, había cometido un pecado que no acababa de comprender, que le había acarreado la ruina. Sin Caín, la vida era fácil. Existía alguien a quien culpar.
 Medicina y humanidades
Medicina y humanidades