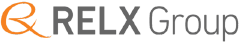CARDIOLOGÍA
Valentín Fuster augura un gran aumento de la mortalidad cardiovascular
JANO.es y agencias · 25 febrero 2008
El prestigioso cardiólogo estima que su incidencia aumentará un 200% en las próximas décadas y aboga por fomentar la investigación y la prevención
No me cabe duda de que los hombres y mujeres de mi generación —y muchas anteriores y alguna posterior— fuimos educados —en el sentido más cívico de la palabra— con exceso de rigor y dureza. Mis padres llamaban a sus padres de “usted”. En mi colegio —aquella España nacionalcatólica— se entraba y salía del recreo en fila. Si uno hablaba a deshora —o en clase— el cura estaba autorizado a pegarte un capón o sancionarte. Era muy normal en autobuses y tranvías —también en el metro— que cualquier joven o incluso caballero maduro cediera su asiento, no ya a una anciana paralítica, sino incluso a una mujer de mediana edad o menos, sólo por el hecho de ser mujer. El maleducado era siempre castigado o sancionado, y entre esa “mala educación” tanto contaba llevar el pelo mínimamente largo un chico, como la falda un tantito corta una chica. A una conocida mía de entonces, una monja la echó de clase, ordenándole que volviera a su casa a cambiarse, por el terrible pecado de llevar la falda tableada por la rodilla. Estábamos en 1963 o 1964 y España seguía siendo un país muy viejo, pese a que ya llegaban turistas renovadores.
Por supuesto que me quedo corto en los ejemplos. El cura aún echaba de la iglesia a las mujeres que no llevaran velo, te castigaban por decir una palabrota —castigos reales como quedarse un domingo estudiando— y curas y padres severos —no todos lo eran tanto— vigilaban que los educandos no se saltasen la misa ni los sacramentos. Faltar a clase un día sin justificación firmada —lo que se llamaba “hacer pellas” o “rabona” — era algo merecedor de una sanción tan grave —a lo mejor la expulsión del colegio o meses sin asueto— que la verdad es que a casi nadie se le ocurría una aventura semejante. De más niño o pequeño se estudiaban libros o cartillas de “urbanidad”, y en algún más anticuado modelo se prescribía cómo se debía escribir una carta. Recuerdo —aunque el ejemplar era de mi padre— un modelo que terminaba, antes de la firma: “Seguro servidor que besa su mano…”. ¿Excesivo?
Todo este catálogo de rigores venía a cuento del mal o exceso que causaba una educación rigorista, donde la palabra “prohibido” resultaba fundamental y fundacional. No, no echo de menos ni esas costumbres atemorizadas ni ese tiempo, pero sí creo que hoy se está llegando al extremo opuesto, y eso no sólo es grave, sino incómodo para la vida en común. Urbanidad no es más que el modo de comportarse en la urbe, en la ciudad. La urbanidad, bien entendida, no es más que el mínimo arte de ser un buen ciudadano. El DRAE la define aún como “Cortesía, comedimiento, atención y buen modo”. Es verdad, pero no deja de sonar ya anticuado. Sé de muchos profesores de segunda enseñanza, que dan clase en institutos de barriadas de grandes ciudades, que al reprender a un alumno porque no estudiaba o porque ponía los pies encima de la mesa, no sólo han sido ninguneados y desobedecidos por el alumno, sino que en una segunda advertencia el muchacho le ha replicado: “Nos vemos luego en la calle…”. El Far West en casa. O la ley de la selva. Yo estoy ya harto de comprobar —y los de enfrente suelen ser jóvenes, pero también otras veces personas maduras— que cuando voy caminando por una acera yo solo y me voy a cruzar con cuatro individuos en fila, que la copan por entero, muy pocos, poquísimos, son los que se apartan y te hacen un hueco, que es lo que pediría la buena educación ya que son mayoría, sino que, al contrario, sin mirarte y del modo más grosero, se disponen al encontronazo como buques mareados. Yo suelo quitarme, pero a veces, preparo mi hombro como el espolón de una galera, para ver si con el choquetazo se aperciben. Pues generalmente ni por esas. No voy mucho en los transportes públicos, la verdad, pero hace años que no he visto a nadie ceder su asiento a otro. Quiero creer que alguna excepción quedará. La mayoría de la gente hoy parece mal o insuficientemente educada, y ello se nota más en los jóvenes, no por serlo, sino porque se les ha escapado por entero la urbanidad, el mínimo de corrección que necesitamos para vivir juntos.
Se nos dice luego, ahora, que la vida política es bronca, que los políticos se insultan entre sí, que no hay tolerancia, que nuestra democracia todavía es brusca. ¿Y qué esperan? El emperador Bush —un ranchero— no es ducho en modales, y la política es el arte del buen ciudadano, con otros matices, igual que la urbanidad. Así es que a urbanidad nula, política de empujones. Nos hace enorme falta la buena educación. Y si los rigores que conté al inicio sin duda eran perjudiciales, no lo son menos los excesos zafios espigados —sólo ejemplos— al final. Nunca pareció más verdad la frase de Horacio: “De nada mucho”. El equilibrio es, a menudo, el nombre de la civilización. Respeto. Tolerancia. Para ser libres, desde luego.
 Medicina y humanidades
Medicina y humanidades